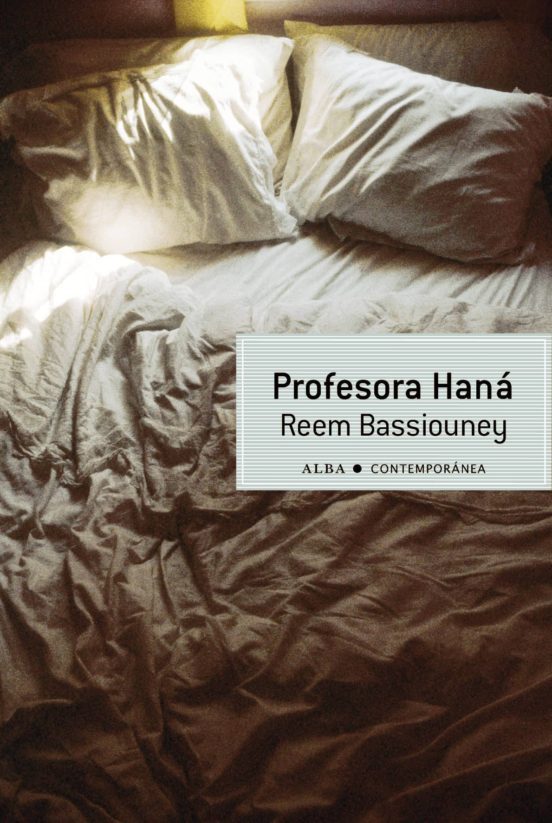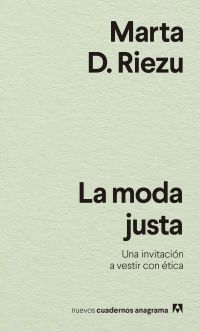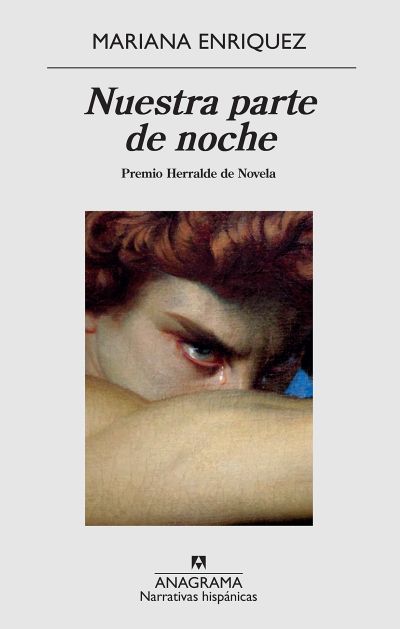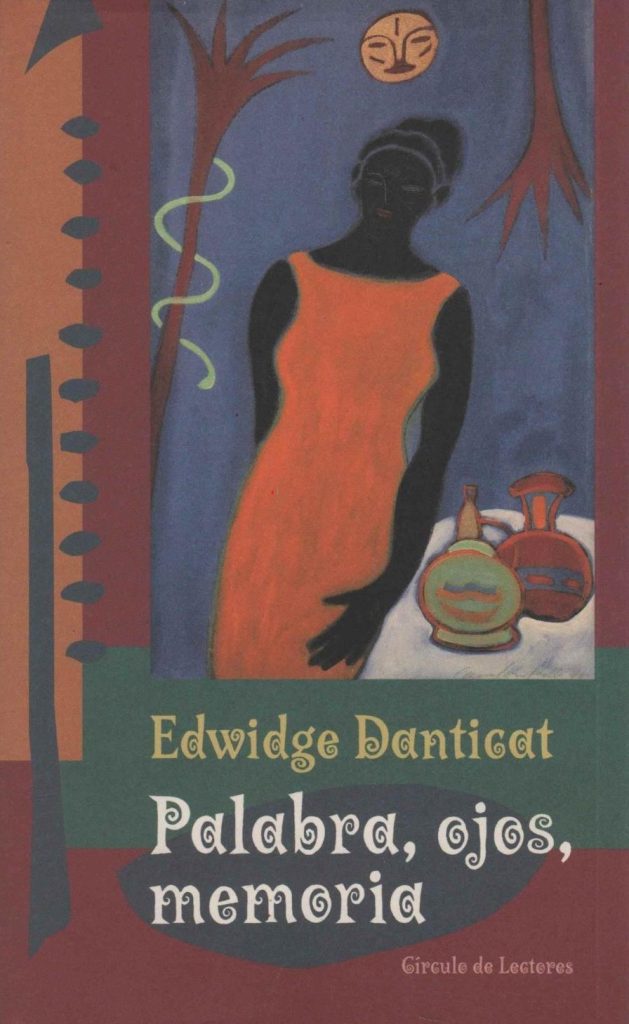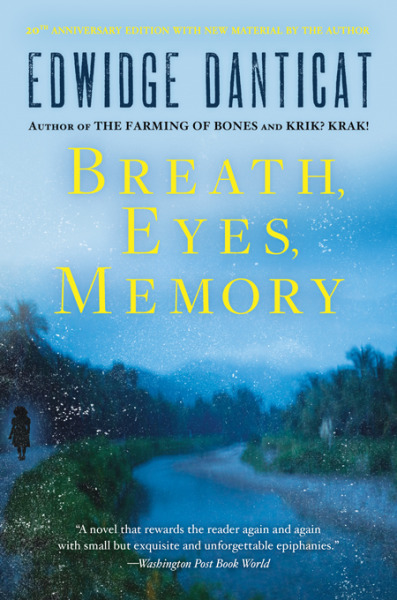MARIANA ENRÍQUEZ, O EL TERROR DE LO COTIDIANO
Mariana Enríquez en la Biblioteca UPM
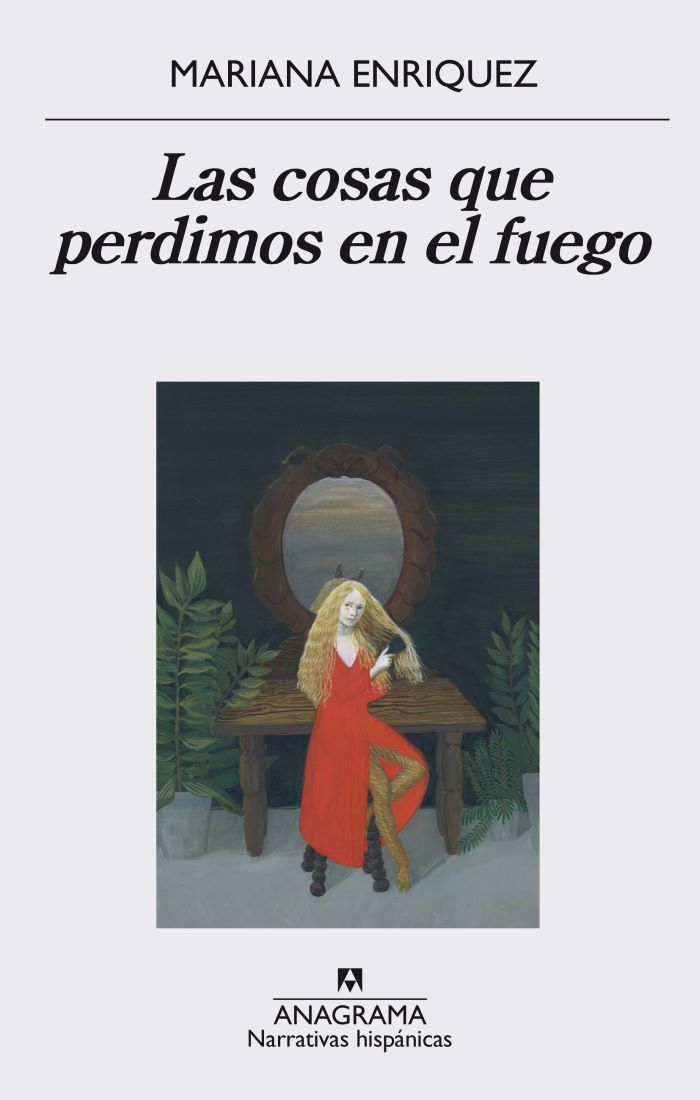 La prosa de Mariana Enríquez se está ganando un puesto de honor entre los seguidores del género de terror y más allá. Comenzó a los 19 años redactando su primer trabajo, un entretenimiento, bajo el título Bajar es lo peor, considerado hoy en día una obra de culto.
La prosa de Mariana Enríquez se está ganando un puesto de honor entre los seguidores del género de terror y más allá. Comenzó a los 19 años redactando su primer trabajo, un entretenimiento, bajo el título Bajar es lo peor, considerado hoy en día una obra de culto.
Su colección de relatos Las cosas que perdimos en el fuego (2016) también fue recibida con entusiasmo y promocionada profusamente por sus lectores. A través de estas doce narraciones, la bonaerense nos enfrenta a nuestros miedos más esenciales, el mismo miedo que puede sobrecogernos cuando abrimos un periódico por su sección de sucesos. De hecho, este suele ser su punto de partida, y lo exprime hasta lograr sorprendernos, a veces por su dimensión fantástica, y casi siempre por su vertiente aterradora. En este libro encontramos historias tan espeluznantes como la de Pablito clavó un clavito –en la que un guía rememora para los turistas los crímenes más atroces que se han cometido en la ciudad de Buenos Aires-, El patio del vecino –en el que una joven, que había ejercido de asistente social, intenta salvar a una criatura que vive en la casa colindante-, y Las cosas que perdimos en el fuego, que da nombre al conjunto –en el que unas mujeres deciden autolesionarse como acción de protesta contra la ola de agresiones que estaban padeciendo por parte de sus parejas-.
Aunque traspasen los límites de los géneros literarios, las fantasías góticas de Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973-), enraizadas en la realidad más cotidiana, se inscriben en la denominada nueva narrativa argentina. Además de haber firmado cuatro novelas, dos colecciones de cuentos y varios ensayos, Enríquez ejerce como periodista y docente. En nuestro país, ha sido galardonada, entre otros, con los premios Herralde (2019) al mejor libro del año, el Ciutat de Barcelona (2018) y el Celsius (2019). Asimismo, fue finalista del Premio Booker Internacional en 2021.
TELA DE ARAÑA
Es más difícil respirar en el norte húmedo, ahí tan cerca de Brasil y Paraguay, con el río feroz custodiado por mosquitos y el cielo que pasa en minutos de celeste límpido a negro tormenta. La dificultad se empieza a sentir enseguida, ni bien se llega, como si un abrazo brutal encorsetara las costillas. Y todo es más lento: las bicicletas pasan muy de vez en cuando por la calle vacía a la hora de la siesta, las heladerías parecen abandonadas a pesar de los ventiladores de techo que giran para nadie, las chicharras gritan histéricas en sus escondites. Nunca vi una chicharra. Mi tía dice que son unos bichos horribles, unas moscas espectaculares de alas verdes que vibran y te miran con sus ojos lisos y negros. No me gusta el nombre chicharra: ojalá mantuvieran siempre el nombre cícadas, que se usa sólo cuando están en etapa ninfal. Si se llamaran cícadas, su ruido de verano me recordaría las flores violetas de los jacarandás en la costanera del Paraná o las mansiones de piedra blanca con sus escalinatas y sus sauces. Pero así, como chicharras, me recuerdan el calor, la carne podrida, los cortes de electricidad, a los borrachos que miran con ojos ensangrentados desde los bancos de la plaza.