Tantas mentiras. Paco Inclán
 En Tantas mentiras encontramos doce actas de viaje y una novela. Nada más y nada menos. El título nos puede hacer pensar que nos vamos a sumergir en un mar de hechos irreales. Pero Paco Inclán lo que nos está proponiendo es la lectura de unos textos de trazo periodístico, con datos que atestiguan la veracidad de las actas. No obstante, pronto nos daremos cuenta de que estamos en el vórtice de un juego, un juego que alcanzará su culmen en la novela que cierra el volumen. Mi primera novela, que aparece enmarcada literalmente en un Epílogo que lleva por título Proceso de (des)escritura de mi primera novela, es un recital ingenioso de cómo escribir una obra de ficción. Hasta llegar a este desconcertante final, vamos a recorrer un camino que parece ligado a la trayectoria profesional de un joven periodista trotamundos. Y en esta recreación vamos a poder asistir a escenas de humor sublimes, como ocurre en el relato El show de Marcos (decadencia de un rebel star), en el que el revolucionario subcomandante protagoniza una gira de estrella del rock. En esta misma línea, encontramos el cuento Me confunden con un animal (arte), en el que el narrador se mimetiza con el bosque que le rodea durante su estancia en una residencia de verano para artistas.
En Tantas mentiras encontramos doce actas de viaje y una novela. Nada más y nada menos. El título nos puede hacer pensar que nos vamos a sumergir en un mar de hechos irreales. Pero Paco Inclán lo que nos está proponiendo es la lectura de unos textos de trazo periodístico, con datos que atestiguan la veracidad de las actas. No obstante, pronto nos daremos cuenta de que estamos en el vórtice de un juego, un juego que alcanzará su culmen en la novela que cierra el volumen. Mi primera novela, que aparece enmarcada literalmente en un Epílogo que lleva por título Proceso de (des)escritura de mi primera novela, es un recital ingenioso de cómo escribir una obra de ficción. Hasta llegar a este desconcertante final, vamos a recorrer un camino que parece ligado a la trayectoria profesional de un joven periodista trotamundos. Y en esta recreación vamos a poder asistir a escenas de humor sublimes, como ocurre en el relato El show de Marcos (decadencia de un rebel star), en el que el revolucionario subcomandante protagoniza una gira de estrella del rock. En esta misma línea, encontramos el cuento Me confunden con un animal (arte), en el que el narrador se mimetiza con el bosque que le rodea durante su estancia en una residencia de verano para artistas.
Además de ejercer como editor de la revista de arte y pensamiento Bostezo e impartir cursos de formación en escritura creativa, entre otras múltiples actividades, Paco Inclán (Valencia, 1975) ha publicado títulos como La solidaridad no era esto, La vida póstuma, Hacia una psicogeografía de lo rural, etc.
El show de Marcos
El Zócalo capitalino ha sido uno de los lugares escogidos por el polifacético artista -escritor, conferenciante, rapsoda, clown- para su última propuesta escénica, en la que mezcla pantomima y compromiso, tragedia y farsa, divertimento y emotividad. El evento está organizado por los clubes de entusiastas fans -conocidos como adherentes- que permanecen activos en la ciudad, en su mayoría formados por jóvenes que eran niños cuando Marcos se dio a conocer en Chiapas. Hacia tiempo que no se presentaba en el Distrito Federal. El paso por la gran urbe servirá para devolverle por unos segundos a las portadas de los mass media y otorgarse un baño de minoritarias multitudes, tan necesario ahora que su carrera artística parece abocada a un irremediable declive.
 Gonzalo Maier narra en Otra novelita rusa una historia casi conmovedora, delirante: la odisea de Emanuel Moraga, un arquitecto viudo y jubilado, que se considera un maestro del tablero de ajedrez. Sus victorias así lo avalan. Y, tras liquidar toda su vida, con el objetivo de revalidar ese sentimiento, decide irse a Rusia, al conocido Paseo Tverskoy, para competir al más alto nivel.
Gonzalo Maier narra en Otra novelita rusa una historia casi conmovedora, delirante: la odisea de Emanuel Moraga, un arquitecto viudo y jubilado, que se considera un maestro del tablero de ajedrez. Sus victorias así lo avalan. Y, tras liquidar toda su vida, con el objetivo de revalidar ese sentimiento, decide irse a Rusia, al conocido Paseo Tverskoy, para competir al más alto nivel.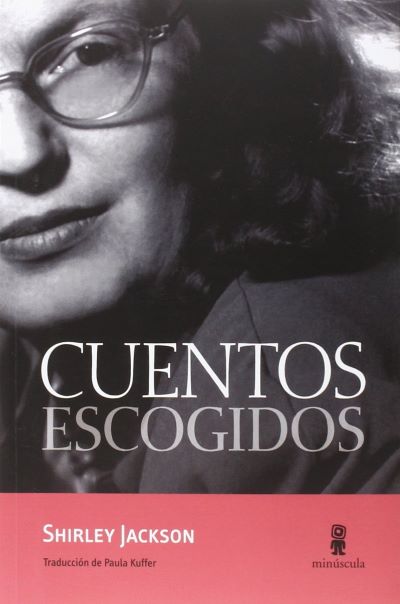 Shirley Jackson (1916-1965) saltó a la fama con un relato breve llamado La Lotería. A lo largo de sus trece páginas, de una manera aséptica, describe un sorteo que poco a poco va generando en el lector bastante inquietud, al mismo tiempo que lo van experimentando los habitantes del pequeño pueblo. Y esto lo consigue sin adornos y sin dar explicaciones, sólo haciendo una eficaz distribución de las pistas y llegando a un desenlace estremecedor. Sólo con “esto” consiguió desatar una oleada de críticas asombrosas e interpelaciones a nivel mundial. Las cartas, en las que le preguntaban, por ejemplo, en qué pueblo de EEUU sucedían estos hechos, inundaron la redacción de The New Yorker, revista en la que se publicó el cuento en 1948.
Shirley Jackson (1916-1965) saltó a la fama con un relato breve llamado La Lotería. A lo largo de sus trece páginas, de una manera aséptica, describe un sorteo que poco a poco va generando en el lector bastante inquietud, al mismo tiempo que lo van experimentando los habitantes del pequeño pueblo. Y esto lo consigue sin adornos y sin dar explicaciones, sólo haciendo una eficaz distribución de las pistas y llegando a un desenlace estremecedor. Sólo con “esto” consiguió desatar una oleada de críticas asombrosas e interpelaciones a nivel mundial. Las cartas, en las que le preguntaban, por ejemplo, en qué pueblo de EEUU sucedían estos hechos, inundaron la redacción de The New Yorker, revista en la que se publicó el cuento en 1948. Me acuerdo. Berenice, 2006; Impedimenta, 2017
Me acuerdo. Berenice, 2006; Impedimenta, 2017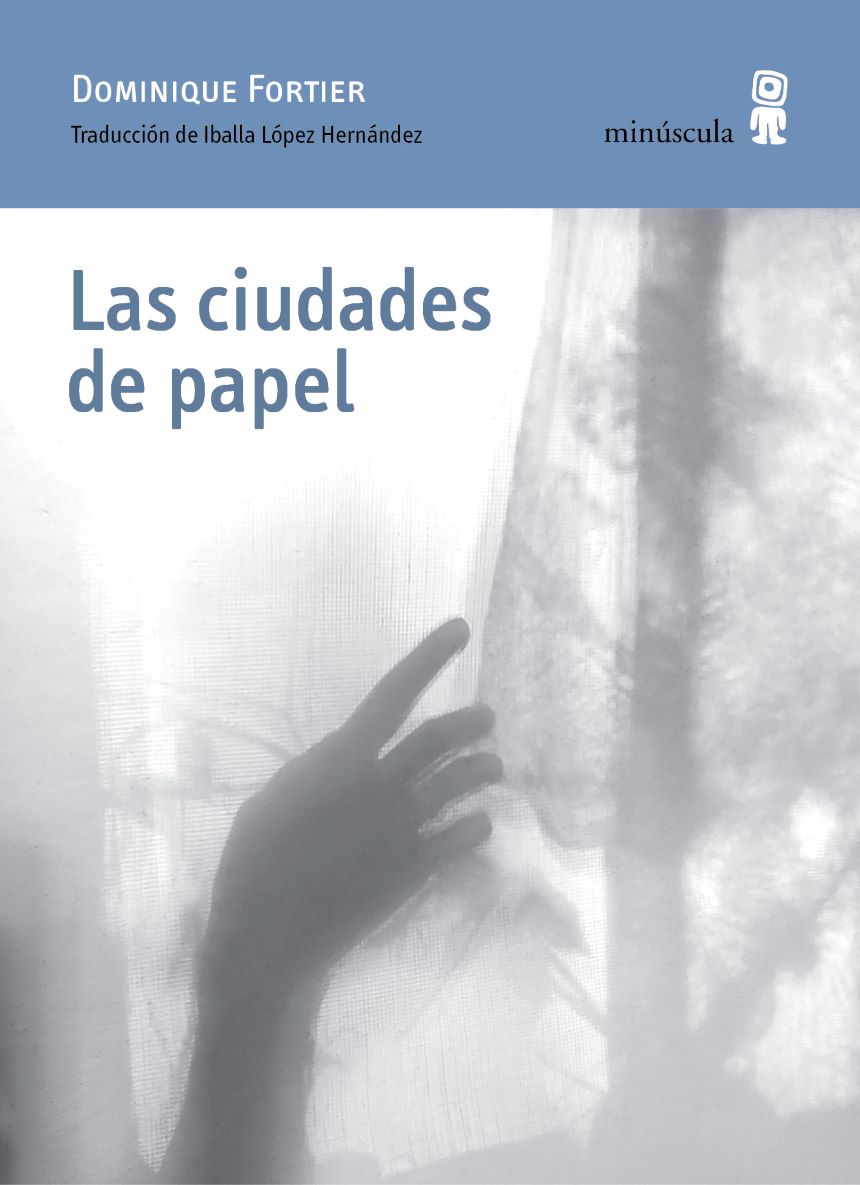 En Las casas de papel, una oda a la vida y obra de la poeta estadounidense Emily Dickinson (1830-1886), podemos ver reflejada toda la poesía que ésta inspira en Dominique Fortier (1972-). Porque Les villes de papier, en la que se mezclan el ensayo y la biografía con la ficción, llega a ser un exquisito poema en sí mismo. La sensibilidad y el lirismo de la narrativa de la autora canadiense consigue seducirnos, nos subyuga hasta el punto de lograr nuestra más sentida admiración por ambas autoras.
En Las casas de papel, una oda a la vida y obra de la poeta estadounidense Emily Dickinson (1830-1886), podemos ver reflejada toda la poesía que ésta inspira en Dominique Fortier (1972-). Porque Les villes de papier, en la que se mezclan el ensayo y la biografía con la ficción, llega a ser un exquisito poema en sí mismo. La sensibilidad y el lirismo de la narrativa de la autora canadiense consigue seducirnos, nos subyuga hasta el punto de lograr nuestra más sentida admiración por ambas autoras.