ME ACUERDO. GEORGE PEREC
 Me acuerdo. Berenice, 2006; Impedimenta, 2017
Me acuerdo. Berenice, 2006; Impedimenta, 2017
Creativo, original, polifacético, inclasificable, uno de los mejores escritores franceses del siglo XX. Éstos y otros muchos calificativos han descrito a George Perec y su obra. Y si hablamos de Me acuerdo, un “juego experimental de cajas chinas”, entramos de lleno en ese universo sin límites.
Y ¿a quién puede interesar un documento de esta naturaleza? Me acuerdo (1978) es un título que se aleja de los cánones literarios mainstream, es una reinterpretación del libro de Joe Brailard que salmodia 480 evocaciones en sentencias breves que comienzan con un Me acuerdo. No obstante, este opúsculo constituye una fuente de inspiración imprescindible e inagotable para los escritores que están transitando los caminos del microrrelato y para los seguidores de este género. Cómo se puede decir tanto en tan pocas palabras. Bien es cierto que los lectores españoles del siglo XXI podemos perdernos en las citas a hechos y personajes de la Francia del siglo pasado, lo que se intenta paliar en las notas que acompañan al texto.
George Perec (1936-1982), huérfano de una familia de polacos judíos afincada en Francia que sufrió la devastación de la IIGM, se dedicó a la literatura desde muy joven y, después, hizo incursiones en el sector cinematográfico y musical. Entre 1962 y 1979 subsistió con un salario modesto trabajando como bibliotecario archivista en un departamento del CNRS, al tiempo que completaba sus ingresos con la publicación de artículos en diferentes revistas y periódicos. En 1967 se había incorporado al grupo Oulipo («Ouvroir de littérature potentielle», en español «Taller de literatura potencial»), que “buscaba explotar la literatura sobre la base de métodos formales provenientes de otras áreas, como las matemáticas, la lógica o el ajedrez”. Las innovaciones de Oulipo marcarían la narrativa posterior de Perec, en la que se reflejaría su pasión por los juegos de palabras, los lipogramas, los anagramas y los rompecabezas.
Por su primera novela fue distinguido con el Premio Renaudot, y en 1978, su obra más reconocida, La vida instrucciones de uso, con el Premio Médicis. Pero su reconocimiento como autor de culto vino de la mano de otros escritores, como Italo Calvino («una de las personalidades literarias más singulares del mundo, al punto de que no se parece a nadie en absoluto»), Roberto Bolaño («el novelista más grande de la segunda mitad del siglo XX») o Enrique Vila-Matas («entre los libros que me cambiaron la vida estuvieron siempre los de George Perec. Recuerdo haberlos leído con fascinación»), por destacar algunos de los más sobresalientes.
Me Acuerdo
(003) Me acuerdo del cine Les Agriculteurs, y de los sillones de lujo del Caméra, y de los asientos de dos plazas del Panthéon.
(015) Me acuerdo de los primeros flippers, que, curiosamente, no tenían flippers.
(023) Me acuerdo de que tras la guerra no se encontraba apenas chocolate vienés ni chocolate de Lieja, y de que, durante mucho tiempo, yo los confundía.
(024) Me acuerdo de que el primer microsurco que escuché fue el Concierto para oboe y orquesta, de Cimarosa.
(027) Me acuerdo de haber conseguido, en el Parc des Princes, un autógrafo de Louison Bobet.
(222) Me acuerdo de que André Gide fue alcalde de un pequeño pueblo de Normandía y de que presumía de ser pomólogo.
(430) Me acuerdo de cuánto me gustaba Johann Strauss, y de lo feliz que me sentí cuando vi Valses de Viena en Châtelet.
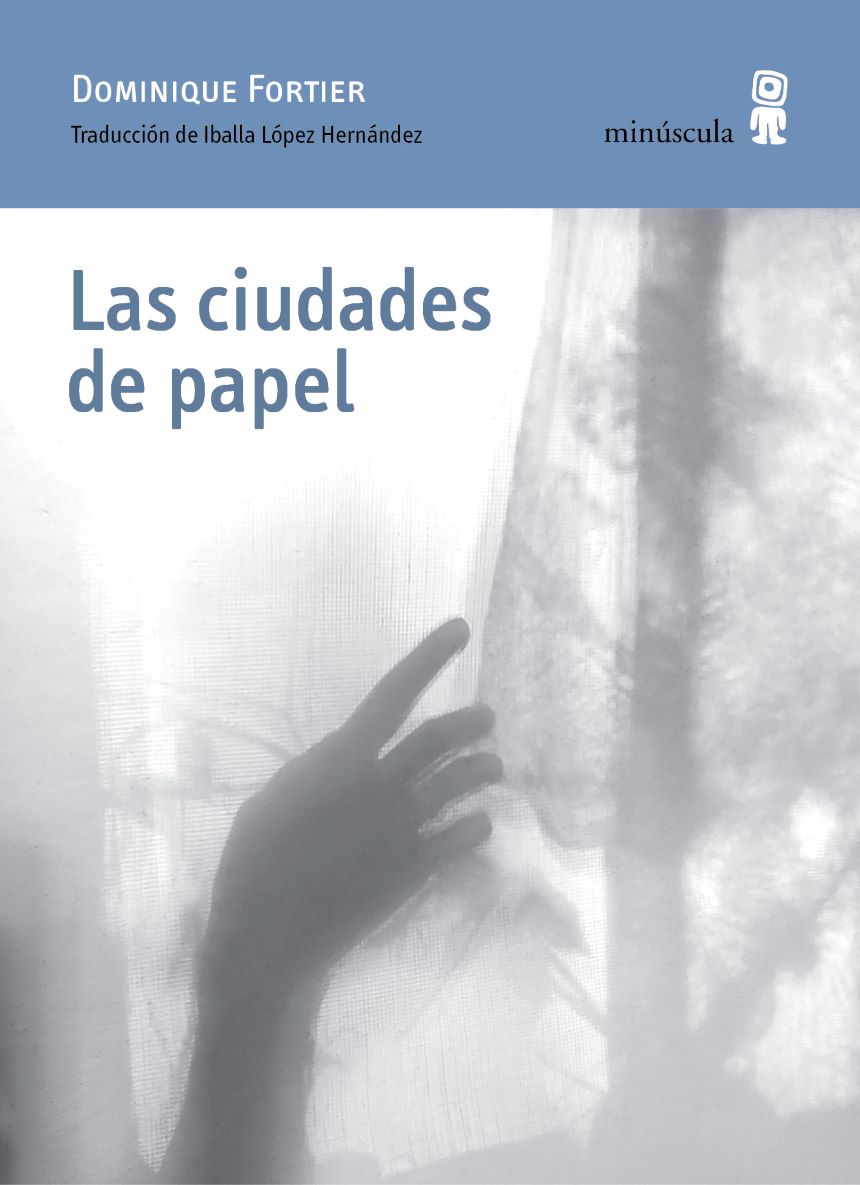 En Las casas de papel, una oda a la vida y obra de la poeta estadounidense Emily Dickinson (1830-1886), podemos ver reflejada toda la poesía que ésta inspira en Dominique Fortier (1972-). Porque Les villes de papier, en la que se mezclan el ensayo y la biografía con la ficción, llega a ser un exquisito poema en sí mismo. La sensibilidad y el lirismo de la narrativa de la autora canadiense consigue seducirnos, nos subyuga hasta el punto de lograr nuestra más sentida admiración por ambas autoras.
En Las casas de papel, una oda a la vida y obra de la poeta estadounidense Emily Dickinson (1830-1886), podemos ver reflejada toda la poesía que ésta inspira en Dominique Fortier (1972-). Porque Les villes de papier, en la que se mezclan el ensayo y la biografía con la ficción, llega a ser un exquisito poema en sí mismo. La sensibilidad y el lirismo de la narrativa de la autora canadiense consigue seducirnos, nos subyuga hasta el punto de lograr nuestra más sentida admiración por ambas autoras.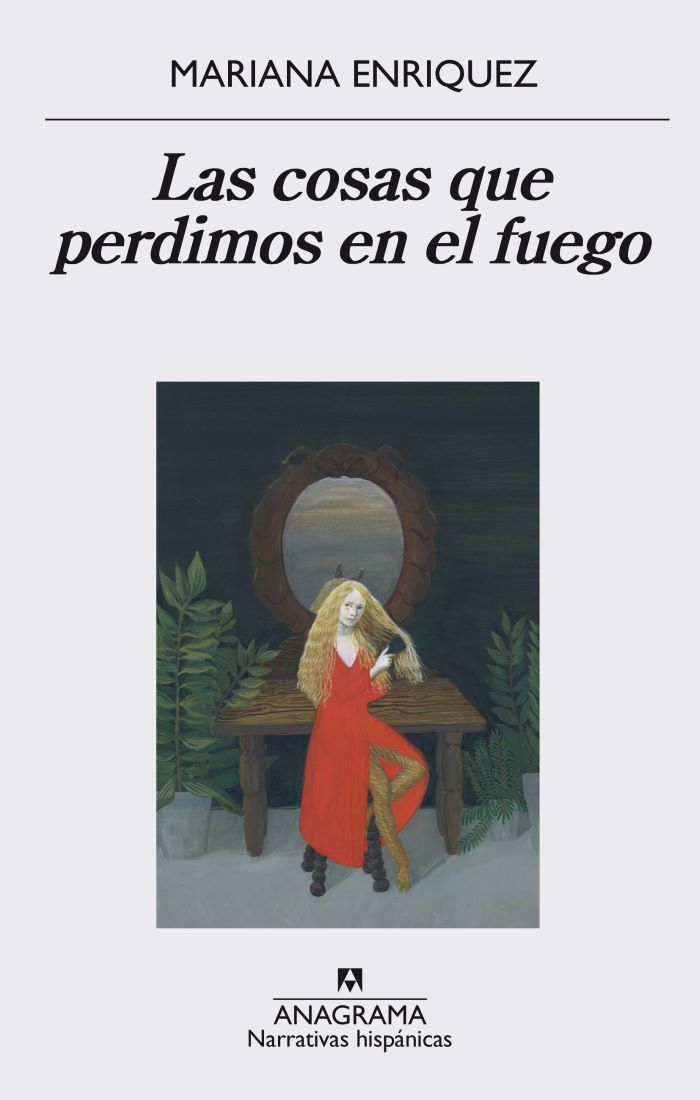 La prosa de Mariana Enríquez se está ganando un puesto de honor entre los seguidores del género de terror y más allá. Comenzó a los 19 años redactando su primer trabajo, un entretenimiento, bajo el título Bajar es lo peor, considerado hoy en día una obra de culto.
La prosa de Mariana Enríquez se está ganando un puesto de honor entre los seguidores del género de terror y más allá. Comenzó a los 19 años redactando su primer trabajo, un entretenimiento, bajo el título Bajar es lo peor, considerado hoy en día una obra de culto.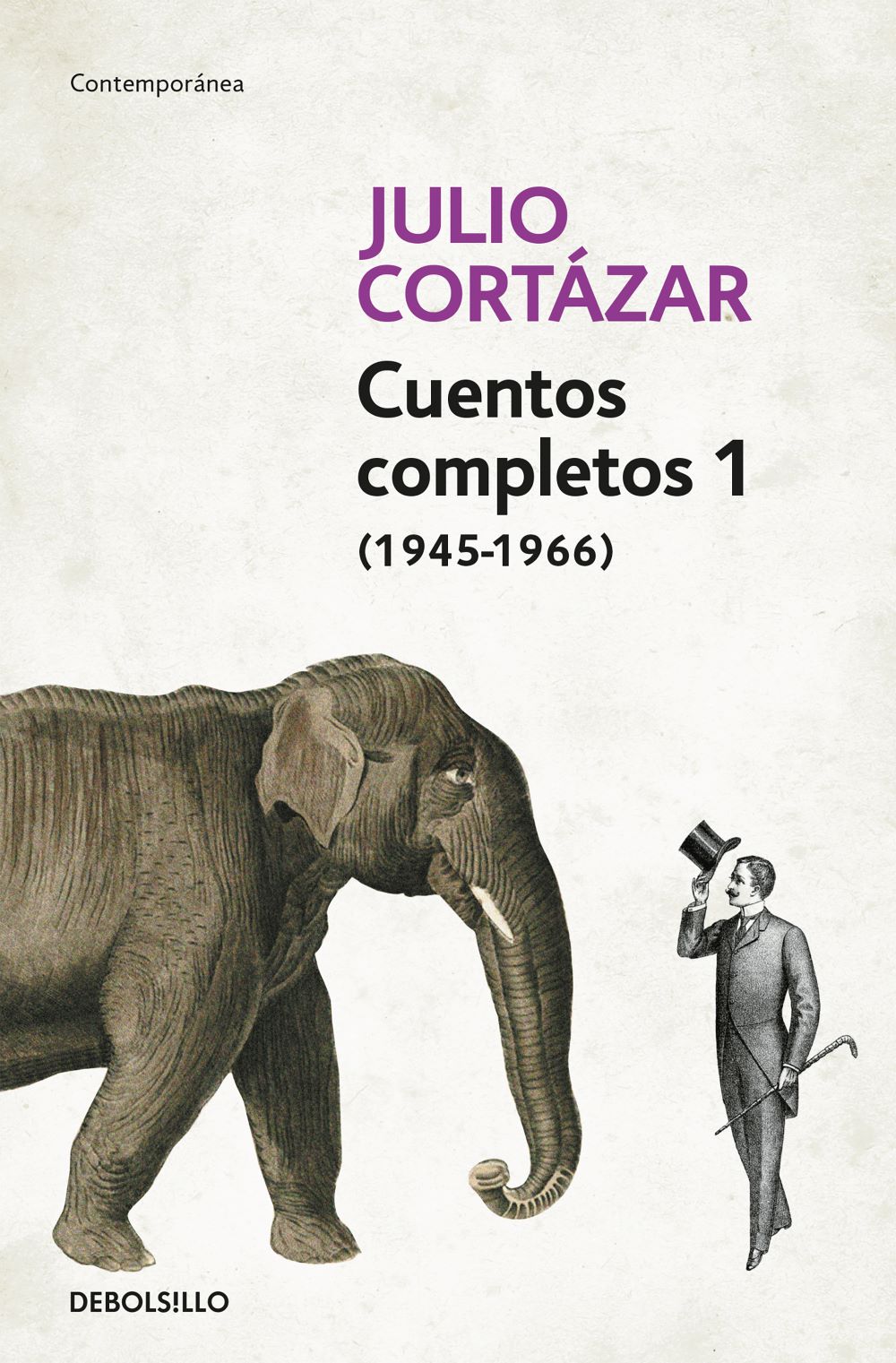 Aportar algo sobre Julio Cortázar parece una misión casi imposible, sobre todo si nos dirigimos a un público educado bajo los parámetros del BUP. En aquella época nos hablaban básicamente de Rayuela, su archiconocida e innovadora novela publicada en 1963, siendo considerado por ella uno de los representantes más sobresalientes del Boom latinoamericano junto a García Márquez y Vargas Llosa. Pero tuve la suerte de contar con un profesor de literatura –de cuyo nombre no logro acordarme- que nos leyó en clase dos relatos cortos magistrales: El rastro de tu sangre sobre la nieve, de García Márquez –un cuento romántico que arrebata el corazón- y Todos los fuegos el fuego, de Julio Cortázar. Ese primer contacto despertó mi interés por su obra, y la lectura de otros cuentos me dejó sensaciones tan extraordinarias que aún las recuerdo hoy día.
Aportar algo sobre Julio Cortázar parece una misión casi imposible, sobre todo si nos dirigimos a un público educado bajo los parámetros del BUP. En aquella época nos hablaban básicamente de Rayuela, su archiconocida e innovadora novela publicada en 1963, siendo considerado por ella uno de los representantes más sobresalientes del Boom latinoamericano junto a García Márquez y Vargas Llosa. Pero tuve la suerte de contar con un profesor de literatura –de cuyo nombre no logro acordarme- que nos leyó en clase dos relatos cortos magistrales: El rastro de tu sangre sobre la nieve, de García Márquez –un cuento romántico que arrebata el corazón- y Todos los fuegos el fuego, de Julio Cortázar. Ese primer contacto despertó mi interés por su obra, y la lectura de otros cuentos me dejó sensaciones tan extraordinarias que aún las recuerdo hoy día.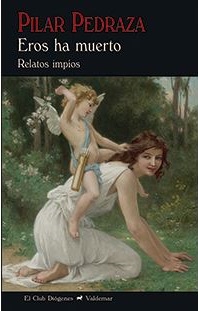 Pilar Pedraza
Pilar Pedraza