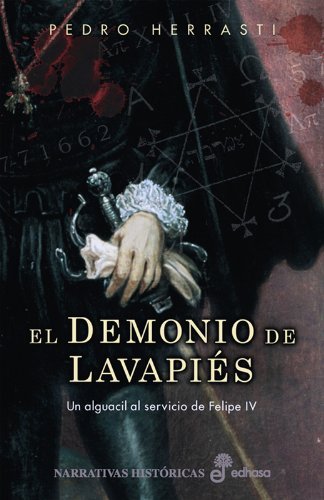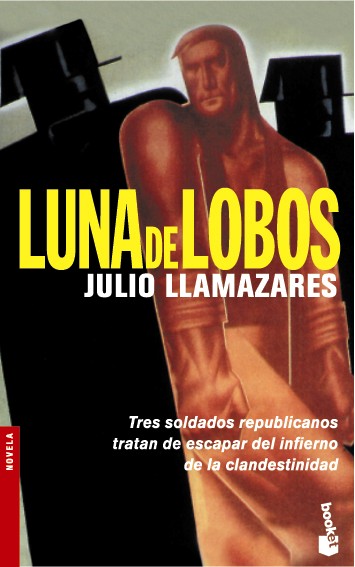.
“A la luz de la luna no parecía más que un montón de ropa informe tirada en la calle, pero al acercarse vio un charco de sangre espesa y oscura empapando el suelo seco de la plaza de Lavapiés. Sólo cuando el alguacil apartó el manto, un paño basto y ocre raído por el tiempo, pudo observar la cabeza quebrada de la muerta. El cráneo había estallado al chocar contra el suelo. Bastó el leve movimiento de la vestidura para que el cuerpo desnudo se volteara, contempló entonces, a las escasa luz de los faroles, el rostro arrugado y cetrino de una anciana, cuya cabeza derramaba todavía un hilo de sangre sobre las rodadas que los carros dejaron al cruzar la plaza.
Gonzalo García pudo ver muchos muertos antes de ser alguacil. Los campos de batalla de Flandes e Italia le mostraron hombre acuchillados, quemados, degollados, ahorcados ; miles de muertos diferentes, algunas horribles, otras rápidas y limpias. Sin embargo, aquella se le quedaría grabada para siempre ; no por la terrible herida del cráneo , ni por las manos huesudas y crispadas en un ademán inútil por evitar sus destino. Todo eso ya lo había visto antes. El alguacil volvió a mirar aquel rostro ensangrentado. Lo peor de todo era la mueca de su boca desdentada, eneormemente abierta, no se sabía bien si para dar un grito de sufrimiento, de terror por la muerte cercana o, quizá, de aviso ante algo terrible…”
El demonio de Lavapiés / Pedro Herrasti — Ed. Edhasa