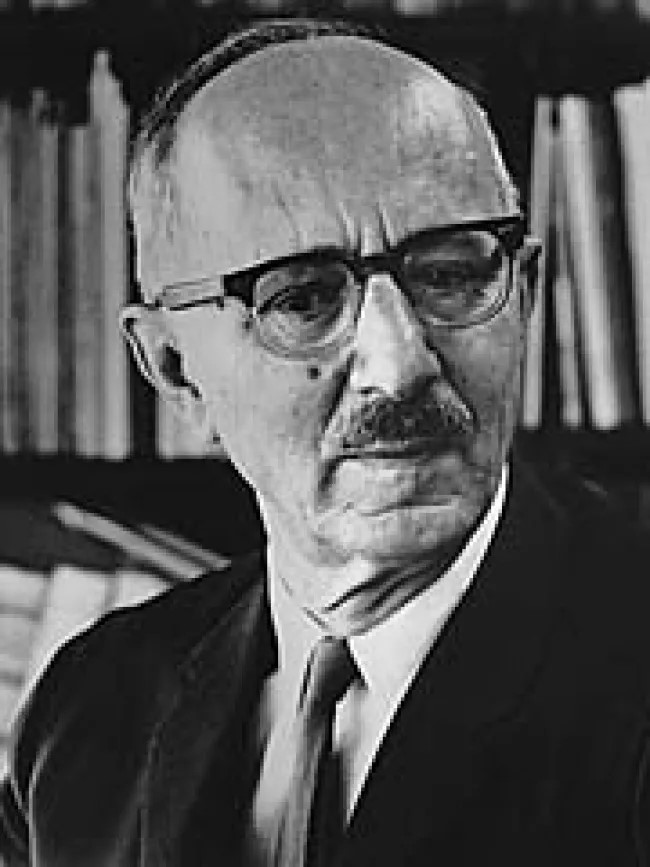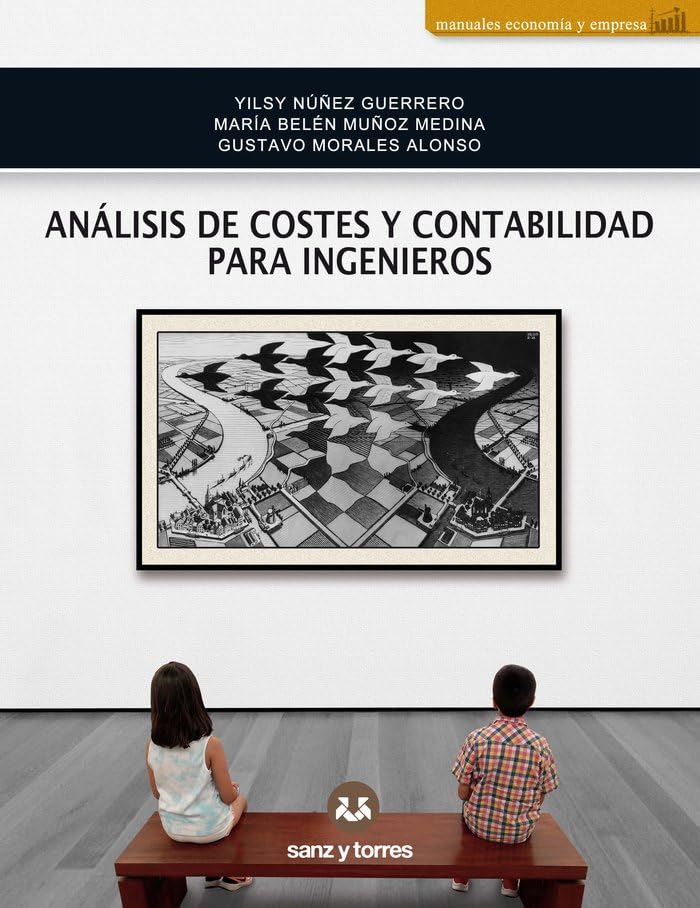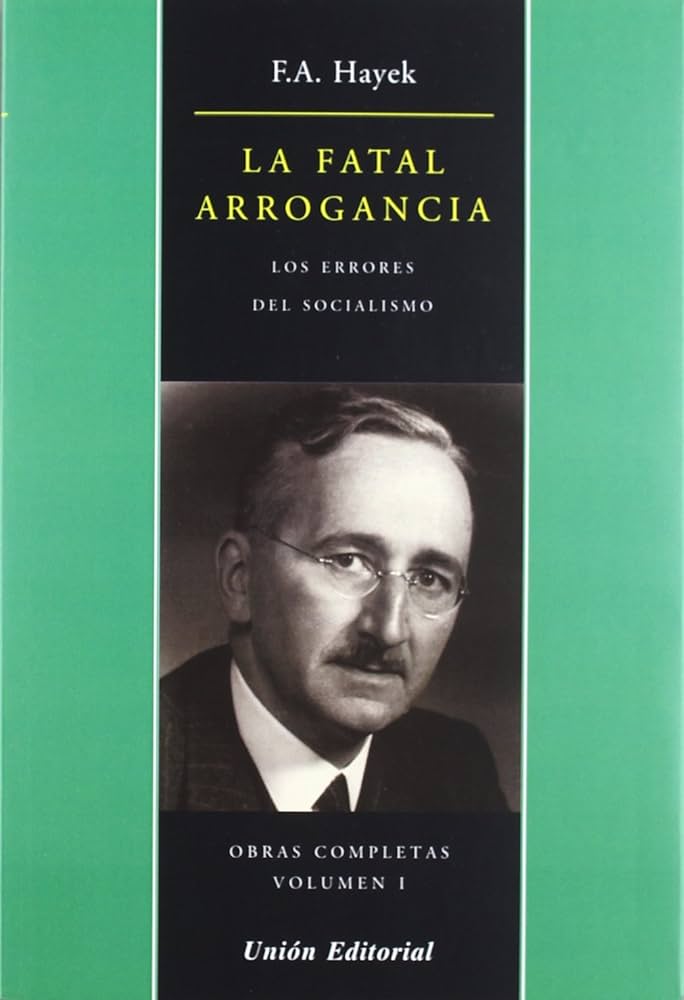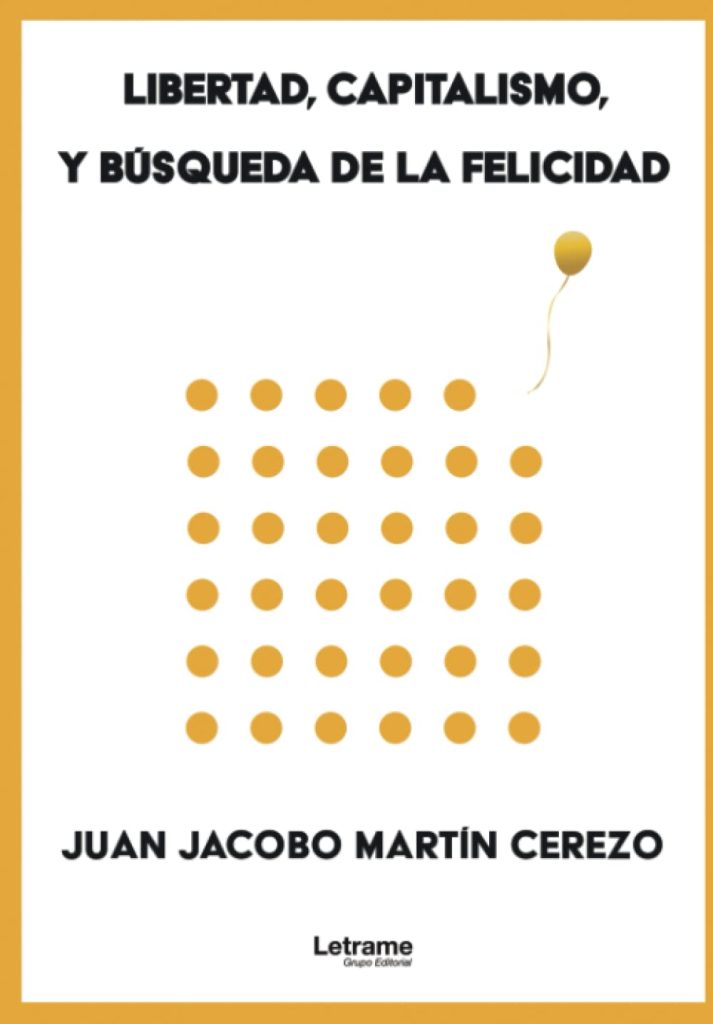Introducción
En el quinto capítulo de Libertad de elegir, titulado “Nacidos iguales”, Milton y Rose Friedman abordan una de las cuestiones más polémicas del debate político y económico: la igualdad. Frente a la idea extendida de que la desigualdad es un problema que debe ser corregido por el Estado, los Friedman sostienen que la igualdad más importante es la igualdad ante la ley y la libertad para aprovechar las oportunidades, no la igualdad de resultados.

Libertad positiva y negativa: el dilema de la igualdad
Desde las primeras páginas, los autores enfatizan que la búsqueda de la igualdad material a través de la intervención gubernamental tiende a socavar la libertad. Este argumento se basa en la distinción entre libertad positiva y libertad negativa, conceptos fundamentales en la filosofía política que fueron desarrollados por Isaiah Berlin.
- La libertad negativa implica la ausencia de restricciones externas: ser libre significa que nadie impide mis acciones.
- La libertad positiva se entiende como la capacidad real de alcanzar ciertos fines, lo que a menudo se traduce en la necesidad de una acción estatal para garantizar recursos mínimos.
Así, Friedman sostiene que lo importante es la libertad negativa. Más aún, defiende que, cuando el Estado se centra en promover la libertad positiva, lo hace a costa de la libertad negativa, restringiendo la autonomía individual mediante impuestos, regulaciones y redistribución de riqueza.
El error de centrarse en los resultados
El capítulo también ilustra, de manera sencilla pero contundente, la falacia de buscar la igualdad de resultados. Friedman compara la desigualdad económica con la desigualdad de talentos.
Es evidente que no todos nacemos con las mismas capacidades para la música, el deporte o las matemáticas. Si aplicáramos el mismo criterio que algunos defienden para la riqueza, deberíamos suprimir las escuelas de música para jóvenes talentosos o prohibir que los más dotados en un ámbito aprovechen sus habilidades. Por absurdo que parezca, la lógica de “nivelar” lleva a este tipo de consecuencias.
En lugar de centrarnos en las diferencias de resultado, Friedman insiste en que debemos fijarnos en el proceso: si las reglas del juego son justas y permiten a todos competir en igualdad de condiciones, entonces las desigualdades que surjan son naturales y aceptables. Lo contrario sería un intento de ingeniar artificialmente una sociedad sin diferencias, lo que inevitablemente conduce a la restricción de la libertad.
Un debate encendido: las gafas ideológicas
La discusión que sigue a la exposición del capítulo en la serie televisiva Free to Choose es una de las más acaloradas de toda la serie. Enfrenta a economistas, políticos y académicos con posturas irreconciliables sobre la igualdad y el papel del Estado.
La razón de este intenso debate radica en que cada contertulio analiza la realidad con unas “gafas ideológicas” distintas. Quienes ven la desigualdad como un fallo moral tienden a enfatizar la necesidad de redistribución. Por otro lado, aquellos que priorizan la libertad entienden que el intervencionismo es más peligroso que la propia desigualdad económica. El choque es inevitable porque no se discute un problema técnico, sino una cuestión de valores.
Conclusión: libertad por encima de igualdad
Friedman concluye con una frase que se ha convertido en una de las más citadas de su pensamiento: “Una sociedad que ponga la igualdad por encima de la libertad no tendrá ninguna de las dos. Una sociedad que ponga la libertad por encima de la igualdad tendrá un alto grado de ambas.”
Su mensaje es claro: si queremos prosperidad, movilidad social y autonomía, la libertad debe ser la prioridad. Intentar igualar los resultados a la fuerza solo conduce a menos libertad y, paradójicamente, a sociedades más desiguales y menos justas.
Este capítulo, con su profundidad y su capacidad para desafiar supuestos comunes, sigue siendo de enorme relevancia hoy. Nos recuerda que, antes de dejarnos llevar por el deseo de corregir desigualdades, debemos preguntarnos si lo hacemos a costa de la libertad. Porque, como advierte Friedman, una vez que se empieza a sacrificar la libertad en nombre de la igualdad, es difícil recuperar ambas.